Fotografías por: Andrés C. Valencia.
Texto por: Andrea Ospina Santamaria
Este año muchas historias no fueron lo que esperaban ser, entre la incertidumbre y el desgaste es difícil siquiera pensar cuando la plata apenas “alcanza” para comer. Podría llegar a parecer que la alimentación siempre está allí, normalizada bajo la excusa de que es una parte de nuestra rutina que aparece de repente en un plato. Pero este año también fue una época para darnos cuenta de que los alimentos pueden pudrirse en el campo mientras ondean banderas rojas en las casas. Para muchos fue un momento de volver a lo esencial y preguntarse ¿por qué estamos tan acostumbrados a hacer de tripas corazón?
Pensar en la comida va mucho más allá de la preparación para un comensal y de las acciones de sacar de la tierra y poner en un plato. Inicia desde la siembra, la recolección y la rutina, es decir, una cadena llena de seres vivos: flora, fauna y funga; desde las bacterias del agua hasta las vacas pastando, pasando por los micelios a nuestros pies y las aves fertilizando sobre nuestras cabezas. Un largo camino para que un ingrediente esté cobijado entre las manos que lo consumen, en donde dependemos de otros seres que nos habitan y que habitamos. Y en cada uno de esos pasos están los dedos que lo hacen, los rezos a la tierra y los ciclos interrumpidos o recuperados.



Se acomoda en los rincones de la mula, el jeep y el camión que transporta por largos caminos de tierra y cemento, para un desarraigo que puede ser armónico o arrasador. Pasa por el sonido fuerte de las rejas que abren en la tienda de barrio (con ñapa pa’ que vuelva), y la vociferación en la plaza (con prueba incluida, bueno bonito y barato). Allí es donde nos centramos, en ese gabinete de curiosidades que guarda, expone y utiliza sus cuchillos, frascos y santos, una y otra vez. En esta cadena existe una soberanía necesaria en cada punto y, en ocasiones, nos centramos solo en algunos de ellos.
Preguntémonos entonces qué es la soberanía alimentaria, un término que escuchamos mucho pero del que sabemos poco. Así que, tenga pa’ que se entretenga esta guía de la Organización Vía Campesina y demos un resumen (injusto e incompleto) de ese concepto tan bonito y tan complejo: la capacidad de las comunidades de ejercer un poder sobre la producción, comercialización y usos de los recursos más básicos, con cambios desde el funcionamiento del sistema, reconocimiento cultural y valorización de lógicas propias en cada eslabón de la cadena.



Los saberes populares, como conocer para qué sirve la manzanilla en las noches o distinguir el punto perfecto del calabazo maduro, son parte de la soberanía. Y si usted ha sido de los afortunados que ha ido a la plaza de su pueblo sabrá que allí más que en cualquier otro lugar es donde estos regalos pueden ser recibidos; interacciones que nos hemos -y nos han- negado con las compras rápidas en el supermercado y la comida chatarra. Una desvinculación que lleva a la pérdida de la diversidad en nuestra comida, ante el monocultivo que silencia las anécdotas, y de la transmisión oral de saberes que conlleva cada ingrediente o proceso.
La soberanía habla ante nada, de las necesidades que compartimos, como conseguir nuestro alimento, trabajar y hoy, frenar una pandemia que, aunque nos afecta a todos, no lo hace por igual. Habla también del cuidado, del afecto (y de lo que nos afecta) y del derecho a escuchar esas voces que los sistemas han considerado un residuo. Pero es precisamente lo que creemos que sobra, como la cáscara y la materia fecal, nuestro abono, nuestra base, nuestro fertilizante y nuestro fin. Pensemos en lo residual, no solo en cuanto a lo que consumimos o las cantidades de plástico que estamos sobre produciendo con la pandemia, sino también a las comunidades y lugares que parecen otro universo para muchos y que siguen corriendo el riesgo, donde la mayoría de personas tuvieron que rebuscar, alzar la mirada y decir al son que me toquen, bailo. Los mismos que ponen los muertos, las cifras y el tiempo para la pausa de unos cuantos.



La plaza ha sido un espacio simbólico, primordial pero invisibilizado, en donde se ven a plena luz las resistencias y causas de problemas sociales sobre la tierra, el cuidado del medio ambiente y la pobreza, especialmente en la historia de Latinoamérica. Está llena de excesos que conforman universos, micropolíticas que nacen de la forma en que organizamos toda la sociedad, consejos de las empanadas de la doña de la esquina, rituales como un lugar de enunciación ante la homogeneidad y saberes populares que cambian con cada par de manos que los repiten, que mezclan desbordando cualquier definición.
Es esta fluidez, en su vocación de sobrevivir, la que hace tan difícil que hoy pensemos en una galería que pocos días de la cuarentena estuvo desierta, un espacio que nos sirve pero no cuidamos, un lugar que preferimos censurar que mediar y que es casi imposible de detener, porque se escapa a nuestras lógicas y las de las políticas que nos cobijan. Sus calles nos resuena a campo aún entre el cemento y la resignación que hemos normalizado es una muestra de nuestra falta de empatía.





Algunas imágenes aparecieron como fantasmas para reclamarme un paso más allá de lo obvio, dándome cuenta de cuáles son las manos (cansadas, sabias y con muchas historias) que me venden en las tiendas de barrio y puestos de fruta. Recuerdo la vecina que vende tamales, la señora de las yerbas o el que hace las arepas en la esquina, pieles llenas de arrugas con más de 65 años de experiencia que hoy deberían guardarse en casa. Pero no todos tienen casa, ni pueden refugiarse en ella. A veces pareciera que asumimos que la galería no tiene personas sino servicios, que el tapabocas es para el que compra y no para el que vende, que la tercera edad allí no tiene causas ni consecuencias. Ser viejo en Colombia es un privilegio que pocos tienen, aún ante el riesgo de la salud pública y las restricciones de movilidad.
Son tantos los encuentros y problemas que nos cuesta mucho distinguir esa delgada línea entre romantizar y satanizar el espacio de la plaza y de lo popular. En ocasiones, se plantea como ajeno a los conflictos, el ideal del greenlife contemporáneo con una única comunidad utópica siempre dispuesta y productos totalmente transparentes. Por otro lado, se posiciona como un lugar sumido en la violencia, el mugre y el descontrol, consecuencia de la asepsia a la que nos acostumbramos y de la negación a otras formas de ver el mundo.




Entender todas las tensiones y patrimonios de las comunidades que allí conviven, incluyéndonos, es un camino que lleva un tiempo cociéndose a fuego lento, que aún requiere de muchas pizcas de todos y que ha valorado con paciencia el marinarse entre una polifonía de voces e ingredientes. Requiere entonces de analizar lo que repetimos, lo que queremos guardar y lo que sin duda necesitamos cambiar, nos invita a no tragar entero y a tomar el toro por los cuernos, por lo menos con un consumo más consciente y dando la misma importancia a la procedencia de las verduras que a la forma de prepararlas. Pregúntese por un momento ¿usted cómo hace parte de esa cadena de soberanía? ¿a quien le permite tener poder? ¿de quien valora el saber?
Así que la próxima vez dese tiempo de hablar con la señora de la plaza mientras le sirve un plato de sancocho bien caliente o el caballero le pone una papa de más en su bolsa y escuche todos los relatos divergentes que nacen de sus palabras. No se niegue digerir ese mundo y poner la olla sobre el mismo fuego, a entrar en ese espacio político lleno de reglas performáticas y roles, ante nuestro cuerpo y nuestra mente. Aproveche el olor de las yerbas en torno a lo más fuerte y a la vez lo más común. Y recuerde siempre, que el que guarda manjares, guarda pesares, así que dele una probada al trueque, comparta su privilegio, apoye las organizaciones ciudadanas, cabildos y colectivas, y asuma su lugar en este cuento que es de todos.





![POLIFONIA-WEB-ALTERNATIVA[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/POLIFONIA-WEB-ALTERNATIVA1-scaled.jpg)
![banner-web-arretijera_Mesa-de-trabajo-1[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/banner-web-arretijera_Mesa-de-trabajo-11.png)
![uelcom-01[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/uelcom-011.jpg)
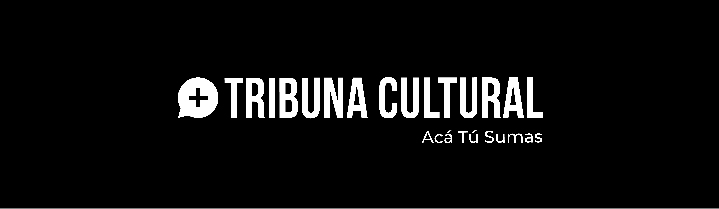
![radio-cruda[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/radio-cruda1.jpg)




