Texto y fotografías: María Fernanda Vela Pérez


La humanidad autómata en que nos hemos convertido nos impide ver la realidad que nos concierne. El hecho de vivir, se ha transmutado en un fatal patrón de supervivencia que sobrecoge y necesita de un excedente energético en orden de surgir. Siempre nos cuestionamos por qué las etapas de la existencia se adhieren a nosotros con un simple rugido, e indagamos sobre cómo la afectación se transfiere a nuestra psiquis en un santiamén, incluso nos preguntamos si la supervivencia es una valiente dama o un famélico tigre; pero, en realidad, la verdadera pregunta que nos compete es: Como población femenina inerme y en algunos casos exánime, ¿vivimos o sobrevivimos?
Sofocaron tus sueños de cría, los suplantaron por pesadillas de dama, y tu subconsciente se embriagó de los trances de aquellos cadáveres que no lograron soslayar los tridentes y espadas. Intentaron de transfigurarte cual ángel, en orden de eludir la posibilidad de que te volvieses un dragón indomable. Camuflaron la piel de tu alma nominándote hada, para que idealices que tu varita mágica sería más hercúlea que la escoba de la bruja, o la capa del villano, pero te diste cuenta de que el nigromante era falaz y tuviste que pugnar sin su amparo. Supiste entonces, que realmente las perdices te contarían de manera errónea los cuentos que percibían por ahí, lo harían por conveniencia, resquemor y deseo.
Residiste junto a princesas con corceles y zapatillas de cristal, procuraron que te infiltraras con sus singulares prendas, pero la envergadura de tu coraza superaba cualquier fragmento inherente de un palacio inaudito. Optaste por conservar la compostura con miles de compendios sobre tu cabeza, pero, descendieron sobre ti y tu valía en su compás. Ante la disyuntiva, decidiste dedicarte a interpretarlos uno a uno, por esperanzas de un futuro.
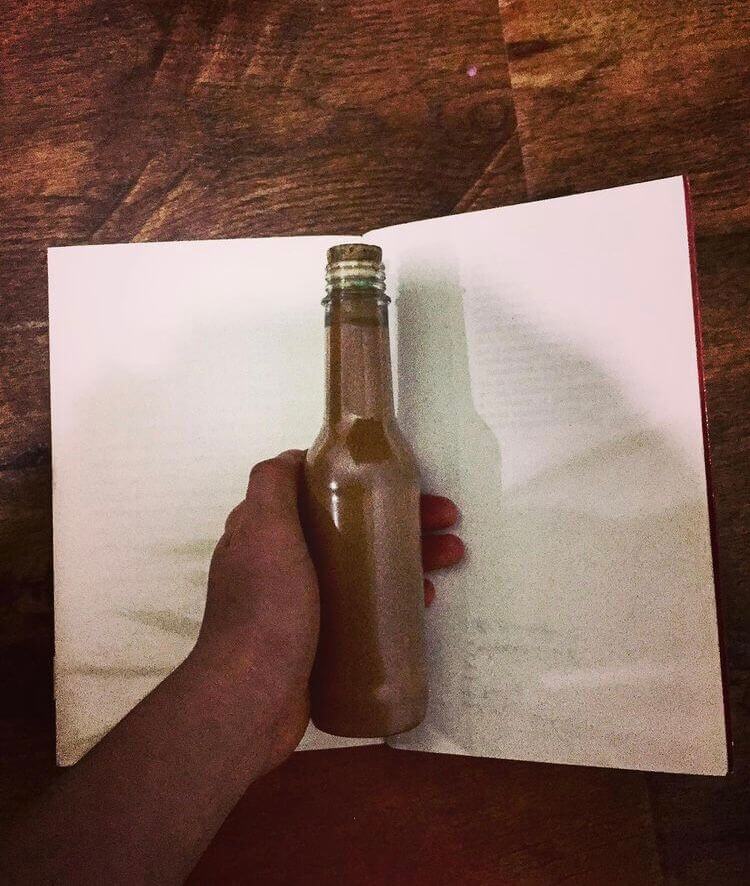
Advertiste entonces, que aquellos que forcejeaban tus piececitos en dichas zapatillas solo codiciaban tu sangre, así que, galopaste descalza hacia al bosque y aguardaste por el hada madrina, quien, por su parte, nunca arribó. Las criaturas rondantes desmenuzaron tu piel incauta, pues esbozaste inofensividad. Te viste obligada a instruirte en respirar bajo el agua, ya que vivías en un mundo que te arrebataría el oxígeno. Nadaste entre tiburones, saturada de pavor ante su sangrienta codicia, pero ellos, incongruentemente, nada efectuaron, y lograste concluir que, no siempre quien brinda su mano pretende coadyuvarte, y a veces arrasa con lo poco que queda de ti.
Te tallaron de mariposa, pero te usurparon las alas con prontitud y tuviste que optar por practicar a diario el vuelo, estando inmersa en una urbe que carecía de gravedad. Masticaste mil manzanas entre límites de desasosiego y tu voz se mitigó, quizás porque padeciste al conjeturar que nadie te oía, pero tu ceguera emocional irrumpió la visibilidad de su estancia aledaña. Anhelabas excarcelarte, pero te hallabas encadenada. Te rodeaste de invidentes, puesto que ellos si podían divisarte. Te tallaron de intrusa en tu propiedad y difuminaron de némesis en las fábulas infantes, pues el eco es el enemigo del silencio y el individuo su mayor confidente.
Pero, ¿cómo podría juzgarte?, si nadie acostumbra a indagarle al gato cómo es arrojado del risco sin culminar fragmentado, nadie se detiene a verdaderamente observarle, en lugar de ojearle, a examinar el endeble cuero tras su divina capa, a conocerle, en lugar de juzgarle.
Nadie se abstiene de si en realidad aquellas siete vidas son verídicas, pues incluso parecen ser perpetuas, parecen abundarle y entonces abusan de él, porque a pesar de todo nunca yace, y nunca retorna el agravio. Nadie contempla sus quejidos junto a los lobos de los polos a la par de la luna, sus lapsos intermitentes, su necesidad de fugar, y no debido a que se halle aprehendido, sino porque, aunque aparentemente se encuentra exento, ya no logra moverse.
Pero, al final, se esfumó incluso el eco del radio de aquella órbita y los canales perdían señal. Finalmente, se incrustaros tus fauces en folios de una obra foránea de la que te valías para lograr hablar y naufragabas en sus guiones cada vez que el megáfono zumbaba, enmascarando tu aciago difumino, en lugar de colgar. Arde, no hiciste trampa, caíste en ella.
Al final tan solo quedaba el pie de la imprenta a medias y tus nudillos descalzos que de incoherencia agonizaban. Tan solo yacía el hemisferio norte de aquel crayón camel a punto de quiebre, una clavícula que amordazaba tus cuerdas conforme quebrantaba tus huellas en la nieve y un fragor que percutía en la nada de aquellas cuatro murallas de tu croquis yuxtapuesto de huesos.



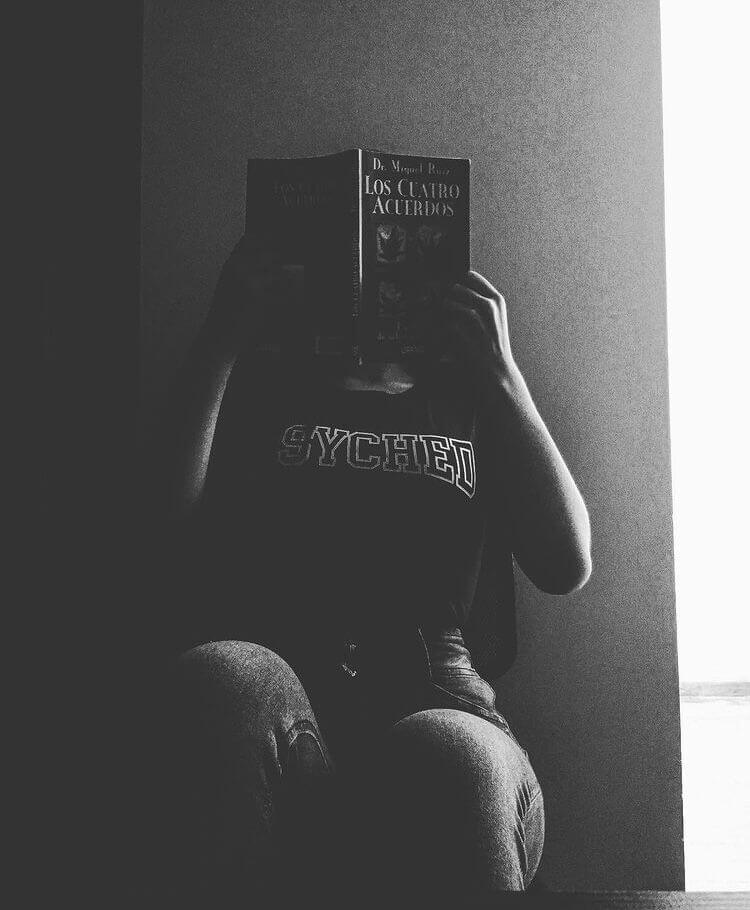





![POLIFONIA-WEB-ALTERNATIVA[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/POLIFONIA-WEB-ALTERNATIVA1-scaled.jpg)
![banner-web-arretijera_Mesa-de-trabajo-1[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/banner-web-arretijera_Mesa-de-trabajo-11.png)
![uelcom-01[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/uelcom-011.jpg)
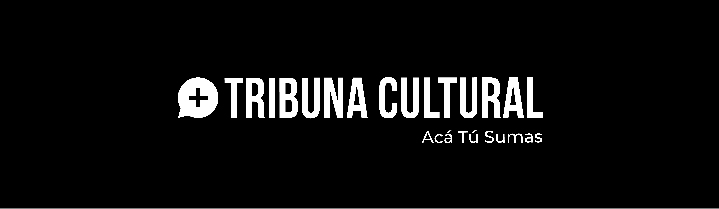
![radio-cruda[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/2023/06/radio-cruda1.jpg)




