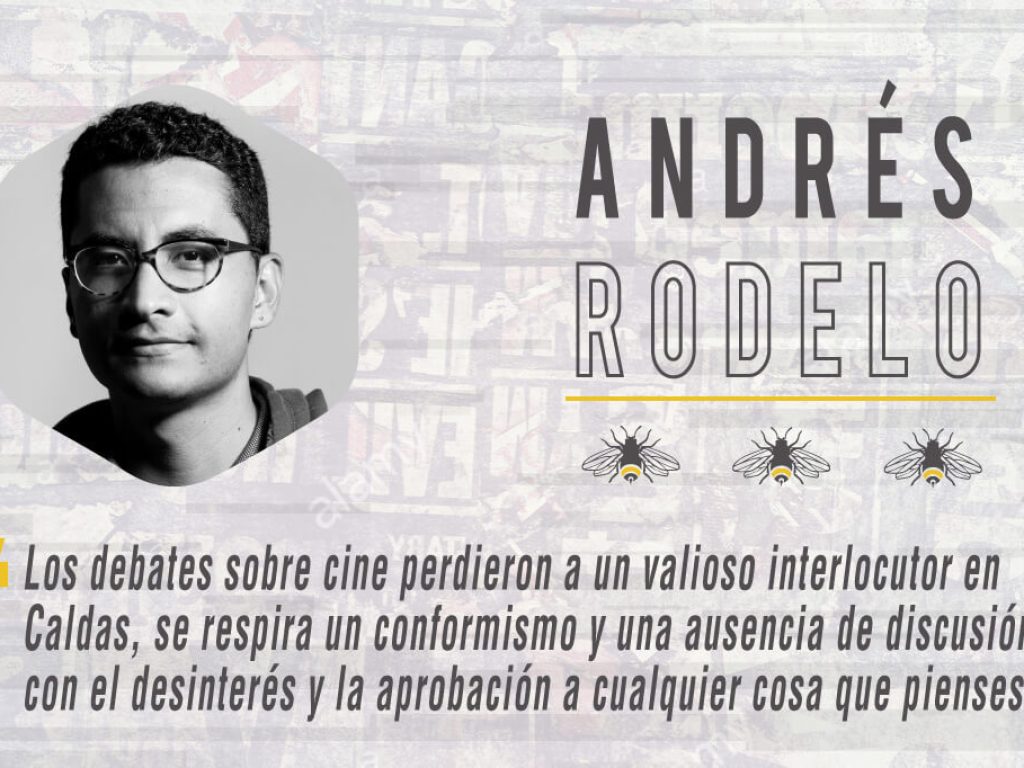Texto: Carlos Mario Vallejo
Fotografías:
El año pasado, cuando atravesábamos el final del primer semestre del encierro, en los albores de unas extrañísimas vacaciones, leí con el corazón en la mano, a cien kilómetros de distancia de Manizales, ante esta misma pantalla, en La Dorada, Caldas, un artículo (ya no recuerdo en qué lugar del océano cibernético) en el que una manizaleña evocaba algunos de los recorridos rumberos que ejecutaba con sus amigos en los entornos de la zona rosa de la ciudad. Y revivió cómo, tras contemplar algún atardecer tendidos en el pasto inclinado sobre el puente de la entrada a Milán, frente al batallón, vio apagarse los ángulos del ocaso y ella y sus amigos se dirigieron a El Cable, en cuyo camino las luces de recodos, escalas, establecimientos, semáforos, miradores, empezaban a resplandecer sobre los semblantes desprovistos de cubrebocas.
«…puedes odiar un lugar con toda tu alma y tu corazón, y aún así sentir nostalgia por él.»
Una sensación similar me sobrecogió hace dos meses cuando pasé frente a la Torre de El Cable bajo una llovizna previa al toque de queda de las 10 de la noche: observé en la más completa soledad el mármol del muro del edificio Luker, lugar de larguísimas sesiones de charlas y encuentros de fin de semana con las más diversas amistades en la década del 2010 al 2020. Hay nostalgias de nostalgias, y la de El Cable es de las que más voltios me transfieren al alambre de la melancolía.
Pero no, mejor no doy más pábulo a la palabra melancolía, si bien es bella expresión, pues me resisto a que no haya “gusto ni diversión en nada” como dice su significado del Diccionario de la Real Academia: “tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada”. Mejor me quedo con la segunda acepción de nostalgia del mismo libro, aunque la contenga: “tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida”. Al menos trae la palabra dicha, contrario a la otra.
Fue Joseph Mitchell, recordado cronista urbano del New Yorker, quien dejó dicho que puedes odiar un lugar con toda tu alma y tu corazón, y aún así sentir nostalgia por él. Pero mal podría yo abrigar otra cosa que lo que dijo sentir por las burbujas el poeta Eduardo Ainbinder: una humana simpatía.
No es El Cable y sus muros y escalinatas el caso que plantea Mitchell. No para mi nostalgia, al menos. Y con esto no quiero decir que todos los periodos fueron de gracia juvenil y euforia en El Cable, aunque en apariencia sí que lo hubieran sido. Uno de los grandes resquemores de mi padre consistía en que yo me fuera a sostener una pared en un muro en medio de evaporaciones mundanas. Pocos lugares me han removido tanto la emoción de los tiempos idos.
«En la calle de El Cable, en cambio, la noción pública de la llegada de quien se motivara mueve a recreación de amores auténticos.»
Sé que es, no obstante, cuestión de tiempo para que el cemento fresco de la sensibilidad se endurezca. La nostalgia de los lugares tiene caducidad, pero reconforta que ese cemento, como dijo Francisco de Quevedo del alma, las venas y las glándulas en su Amor constante más allá de la muerte, “polvo será, mas polvo enamorado”.
En una carta enviada a El Espectador, una joven que firmó como Nicol Julieth, escribió que, aunque esta pandemia puede que se acabe tarde o temprano, y aunque tarde en venir la siguiente y tengamos un momento de nueva normalidad, “nunca olvidaré un día como hoy, en el que vi la universidad donde pasé cinco años de mi vida, entre alegrías y tristezas, completamente indiferente”. También he tenido una experiencia similar cuando he visitado la universidad donde hice el pregrado. Pero es que allí, se me ocurre, había conciencia de lo privado, de que se había pagado por el tiempo y que las confluencias amistosas eran guiadas por el contrato. En la calle de El Cable, en cambio, la noción pública de la llegada de quien se motivara mueve a recreación de amores auténticos.
¿En qué límites y hasta cuándo pendularán las personas y las estancias en su vaivén de despojo? En la novela Los Enamoramientos el escritor español Javier Marías intenta aproximarse a un intento de despeje de la añoranza, aunque temo que deja todo más nublado, que en últimas es lo único posible en materia de las nostalgias de lugares. “El paso del tiempo exaspera y condensa cualquier tormenta, aunque al principio no hubiera ni una nube minúscula en el horizonte. Avanza sigilosamente, día a día, hora a hora y paso a paso envenenado, no se hace notar en su subrepticia labor, tan respetuosa y mirada que nunca nos da un empujón ni un sobresalto”.
El cronista de la BBC Tom Stafords escribió que “el pasado no sólo es un país extraño, sino que es uno del cual todos estamos exiliados. Y al igual que en todos los exilios, a veces añoramos volver”. Ese anhelo, dice, se llama nostalgia. Pero Rafael Bisquera, del posgrado en Educación Emocional de la Universidad de Barcelona, pone menos carne en el asador de la morriña: «acordarse de tiempos pretéritos como momentos maravillosos vividos con amor no es nostalgia. Solamente se convierte en ella cuando pesa más la sensación de que eso se ha perdido por encima de la experiencia de lo vivido».
Y no puedo dejar de citar en Facebook, que a propósito arde a diario en su sección de recuerdos la llama nostálgica- el comentario de mi amigo Luis, a la publicación días después de mi encuentro con el muro, de una foto en la que aparezco remangándome la chaqueta para hacer carrerilla y luego montarme a la tapia a recorrer su humedad solitaria bajo la custodia del inmenso edificio de la Luker, en el corazón de la zona rosa manizaleña: “el muro de las lecciones, de las alegrías y los dolores, de la frustración y de las victorias. Donde ese muro escupiera, vomitaría tantas ilusiones, amores y promesas, que no cabrían en ese basurero, tampoco en el cielo”.
El tiempo, en materia de nostalgias, nos dice Marías, cada mañana aparece con su semblante tranquilizador e invariable, y nos asegura lo contrario de lo que está sucediendo: que todo está bien y nada cambia, que todo es como ayer –el equilibrio de fuerzas-, que nada se gana y nada se pierde, que nuestro rostro es el mismo y también nuestro pelo y nuestro contorno, que quien nos odiaba nos sigue odiando y quien nos quería nos sigue queriendo. “Y es todo lo contrario, en efecto, sólo que nos permite advertirlo con sus traicioneros minutos y sus taimados segundos, hasta que llega un día extraño, impensable, en el que nada es como fue siempre”.

![POLIFONIA-WEB-ALTERNATIVA[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/elementor/thumbs/POLIFONIA-WEB-ALTERNATIVA1-scaled-qy4o45yyjujxjvrag80upicrvf60z04o7sbwsse53k.jpg)
![banner-web-arretijera_Mesa-de-trabajo-1[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/elementor/thumbs/banner-web-arretijera_Mesa-de-trabajo-11-qxy224cqymt3hw85hruv64pkgjtt1tn8m03tfba7v4.png)
![uelcom-01[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/elementor/thumbs/uelcom-011-qxy3k0fmsokx51y2t2gu4j4yju7ed3l80qlzyfdn4g.jpg)

![radio-cruda[1]](https://alternativa.com.co/wp-content/uploads/elementor/thumbs/radio-cruda1-qxy3d1gq3x1d162mijzg4sgvxyke9www28fctjpr9s.jpg)