En Manizales la milonga se vive en forma de celebración. “Milonga en el mundo del tango es una fiesta”, explica Juliana Osorio. Y en la gala central del Colombia Tango Festival, la fiesta tiene acento internacional, alrededor de cien invitados de países como Estados Unidos, Rusia, China y varias naciones europeas llegaron a la ciudad para bailar, aprender y vivir una experiencia que va más allá de la pista.
El festival, que cumple su undécima versión, es además una experiencia de turismo cultural que posiciona a la ciudad entre el público milonguero del mundo. En este paquete los invitados encontraron talleres personalizados en la mañana, recorridos por la ciudad en la tarde y milongas cada noche. En la dinámica se baila desde el lunes, sin pausa, hasta la madrugada. “Ellos están bailando desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana todos los días”, dice Juliana, gestora cultural del Festival. Nadie parece quejarse, se baila hasta que duelen los pies, o hasta que la orquesta deja de tocar.

La milonga de Manizales tiene un sello propio. Mientras en la actualidad en Argentina se escucha más que todo vals, milonga y tango; en Manizales la pista también se llena de bolero, fox y pasodoble. “Somos la única ciudad del mundo donde aún se baila fox y pasodoble”, afirma Juliana, y lo dice con el orgullo de quien defiende una herencia cultural que se mantuvo viva no por tradición oficial, sino por costumbre afectiva. “En España, país donde nació el pasodoble, ya no se baila; en Manizales, sí”, afirma.
Foto tomada de intagram @juliosorio727

A esa identidad de arrabal que se ha configurado en lo local, el Colombia Tango Festival pone en relevancia un oficio dentro de la milonga que pocos conocen: Los taxi dancers; son bailarines contratados para garantizar que nadie se quede sentado. El ejercicio de este oficio es presentado como una solución práctica dentro del festival. A primera vista, parece una forma amable de inclusión: garantizar que nadie se quede sin pareja en la milonga. Pero la estructura que lo sostiene pertenece a una economía, donde el saber y oficio del bailarín se convierte en un servicio, y el acto de bailar en un intercambio transaccional. Nadie lo llama abiertamente así, pero la lógica es inconfundible: alguien paga para que otro lo acompañe, para no ser invisible, para tener acceso al contacto físico y al rito del baile. El taxi dancer —esa figura contratada para circular de mesa en mesa, de silla en silla— evita la condena social del cuerpo quieto, del cuerpo que mira pero no participa.

El sistema funciona con monedas simbólicas del festival, pero la metáfora económica no desaparece por disfrazarse, cada ficha entregada es un contrato momentáneo, una compra temporal de compañía. Ana María Sandoval, una bailarina caleña, lo explica sin tensión moral, describiendo el acuerdo con naturalidad: “hay personas que toman clases, viajan, se inscriben en el festival, pero se sientan a esperar y nadie las invita”
Setenta de ellos, todos colombianos, reciben monedas simbólicas del festival cada vez que sacan a bailar a alguien. Al final, esas monedas equivalen a su pago. El sistema asegura que los extranjeros —a veces tímidos, a veces solos, a veces sin pareja— siempre tengan un compañero en la pista. “¿Qué garantiza eso? Que las personas van a bailar toda la noche”, explica Juliana Osorio.
Esto no es una anomalía del tango moderno; es, en realidad, una herencia desplazada. En los orígenes del tango rioplatense, los hombres practicaban en las esquinas para ser “escogidos” por las prostitutas en los burdeles. Allí no se pagaba por bailar, se bailaba para acceder al pago. Hoy en día, el intercambio se ha invertido. Ya no se baila para merecer compañía, sino que la compañía puede comprarse para merecer baile.

De ahí el paralelismo inevitable con una especie de prostitución: el taxi dancer no ofrece -como diría la poeta Dorian Hoyos en su poema La Nochera (1973 -1980)– sus favores a cualquier traficante que lo busca, pero ofrece cercanía; no vende el cuerpo, pero vende el movimiento del baile que lo invade; no alquila intimidad emocional, pero alquila la forma más aceptable de intimidad pública: el abrazo tanguero. La cama acaba siendo la pista. En ambos casos, el intercambio nace de una necesidad —no del deseo mutuo, sino del deseo unilateral que se compensa con dinero. El cliente no compra placer, compra pertenencia y más que el baile, la posibilidad de no ser marginado por el ritual del mismo.
El tango, visto desde dentro, no se reduce a lo que se ve. La sensualidad de sus figuras, el vestuario o la cercanía física son solo una parte; para Ana María, la palabra clave es conexión. “El tango es caminar —dice—, pero caminar juntos”. Ese abrazo cerrado y esa complicidad que se siente en el movimiento compartido son lo que genera la intimidad que el público percibe desde afuera. Así, desarma toda la espectacularidad del género para volver a su esencia: dos cuerpos avanzando sincronizados en un mismo pulso.
Caminar, entonces, parece sencillo hasta que se hace con otro. El tango no solo exige técnica y destreza, sino escucha y complicidad. “No cualquiera sabe caminar ni puede caminar con uno”, agrega. El tango selecciona, pero no por belleza o estatus, sino por la capacidad de crear una temporalidad compartida, esa conexión corporal que entiende el ritmo, la pausa y el silencio entre pasos. En la pista, como en la vida, no hay caminata conjunta sin confianza ni entrega parcial: cada paso es la mitad de un paso mayor.

Ahí radica el romanticismo del tango: no solo se elige con quién bailar, sino con quién caminar. Para Ana María, la milonga no es un espectáculo, sino un ritual humano y simbólico. En un mundo hiperindividualista, ese abrazo sigue siendo una forma de resistencia: no se baila para mostrarse, sino para encontrarse. Y no con todos, sino con alguien que, aunque sea por unos minutos, camine al mismo ritmo que uno.
Joyce Wong, nacida en China y radicada en Estados Unidos, llegó a Manizales tras cuatro recomendaciones insistentes. Tiene veinticinco años bailando tango y, aun así, encontró aquí algo que creía perdido: la emoción de los primeros festivales. “Allá los festivales ya no tienen esta energía. Aquí todo es una fiesta. La gente baila con el corazón. No sé quién es maestro o principiante; todos son igual de amables”. Se ríe al contar que salió en Halloween vestida de sirena y que en Colombia la hicieron sentir “como un bebé consentido: todo estaba organizado, los traslados, los taxis dancers, los buses, todo”.

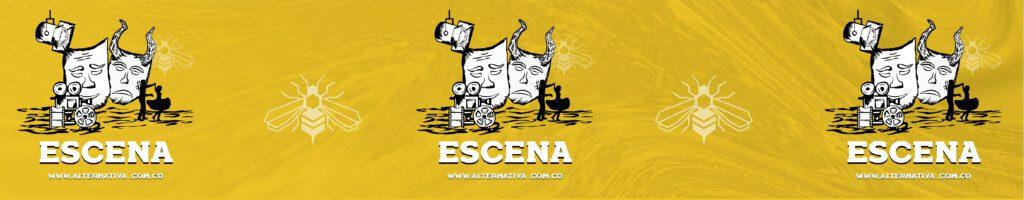
El festival, más que una actividad artística, es una apuesta por el turismo cultural. “Mi intención es mostrar la otra cara de Colombia a través del tango”, afirma su fundador, Jorge Nel Giraldo, quien comenzó a organizar eventos tangueros en 1994 en Estados Unidos antes de regresar al país. Su lema es claro: no se trata solo de bailar, sino de mostrar el territorio, la hospitalidad y la identidad que no suele verse en las versiones globales de Colombia. “Año tras año esto crece. Cada grupo trae a otro grupo. Ya no vamos a dar abasto. Se me creció el enano”, comenta entre risas.

Para Jorge Nel, antes de Gardel o las orquestas, el tango fue una necesidad: una forma de encuentro entre hombres y mujeres marcados por la guerra, el trabajo y la marginalidad. “Los hombres, huyendo de la guerra, llegaban al Río de la Plata; las prostitutas eran pocas y escogían a los mejores bailarines. Por eso ellos practicaban en las esquinas”, relata. En esos rincones nació algo más que una danza: un lenguaje. Gauchos, malevos y compadritos practicaban con la misma intensidad con la que luego pelearían. “Se emborrachaban y se agarraban a cuchillo”, dice. De ese arrabal —hecho de pobreza, deseo y supervivencia— surgió el espíritu primitivo del tango.
Décadas antes, Jorge Luis Borges ya había intuido esa genealogía oscura. En Ascendencias del tango, ensayo incluido en “El Tango: Cuatro conferencias”, publicado por editorial Sudamericana, recordaba que el género fue definido por Leopoldo Lugones como “ese reptil de lupanar”, y que su nacimiento se dio en “las casas malas y con las mujeres de la vida”. Borges nunca quiso ennoblecer ese origen: lo asumió como fatalidad poética. Para él, el tango es hijo de un linaje de compadritos que se debatían entre la música y la muerte. “El tango nació en los arrabales, en los bailes de los malevos y de las mujeres de mala vida”, escribe. En ese escenario, el cuchillo no era metáfora, sino gramática.
El relato de Jorge Nel coincide, se encuentra con esa visión borgiana: los hombres practicaban en la calle porque el baile era una competencia y una promesa. En el cabaret o en el burdel, el mejor bailarín obtenía la atención de la mujer, pero también el reconocimiento de los demás. Bailar era sobrevivir en un ecosistema donde esa acción del cuerpo era la única carta de presentación. El gesto de “caminar” en el tango —esa cadencia que después se volvió estética— comenzó siendo una forma de acercarse a otro cuerpo con respeto y peligro, con deseo y con miedo.
Cuando Gardel “le dio etiqueta al tango”, como dice Jorge Nel, lo que hizo fue limpiar la superficie de esa historia, no borrarla. Lo sacó de los suburbios y lo llevó a los teatros, pero la sombra siguió ahí: la de los hombres que bailaban entre sí porque no podían tocar a las mujeres, la de las prostitutas que elegían a sus clientes por cómo se movían, la de los compadritos que morían por orgullo en un duelo de cuchillos. Borges -que además fue uno de los principales detractores del Morocho del Abasto– entendía que el tango sobrevivió precisamente porque, en su música, persistía eseeco del peligro, del roce entre lo erótico y lo popular que en la otra orilla lo hacía desde lo mortal,lo maldito. Por eso escribió que “el tango no es triste; es elegíaco”. Su melancolía no proviene del desamor, sino de la conciencia del tiempo: el tango recuerda un pasado que nadie puede volver a vivir, un pasado que solo puede bailarse.
En el fondo, tanto Borges como Jorge Nel hablan del mismo fenómeno desde orillas distintas. El uno lo reconstruye como mito nacional; el otro, como memoria personal. Pero ambos coinciden en que el tango fue, en su origen, un acto de redención corporal dentro de una sociedad rota. En las esquinas, los hombres ensayaban su virilidad y su ternura; en los burdeles, las mujeres ejercían su poder de elección; y entre ambos surgió un ritmo que no era todavía música, sino negociación. El tango no nació en los escenarios, sino en la frontera donde el deseo se convertía en trabajo y el trabajo en gesto. Y quizás por eso, cuando Jorge Nel lo recuerda con tanta claridad, el mito borgiano deja de ser una metáfora: el tango fue, y sigue siendo, no solo la forma más humana de domesticar la soledad, también la más elegante.
Hoy, más de un siglo después de aquellos arrabales rioplatenses, el tango encuentra en Manizales un territorio inesperado, pero no ajeno a su espíritu. Aquí no hay puerto, pero sí laderas; no hay burdeles de cuchillo, pero sí noches enteras de baile donde el abrazo sigue siendo una forma de lenguaje. Lo que sorprende a los visitantes es la persistencia de una cultura que no imitó al tango porteño, sino que lo adoptó hasta hacerlo propio. En Argentina, la milonga se conserva como tradición; en Manizales, como fiesta.
El atractivo turístico que hoy convoca a extranjeros no se debe únicamente al Paisaje Cultural Cafetero o a la arquitectura republicana, incluye la forma como la Manizales convirtió al tango en una forma de hospitalidad. Se viene a aprender a bailar, pero también a ser acompañado; a escuchar orquestas, y a hacer comunidad. Mientras en otras ciudades la cultura se exhibe, en Manizales se comparte. Por eso una visitante venida de China puede decir que aquí “la gente baila con el corazón”, y un maestro radicado durante un tiempo en América del Norte puede regresar cada año sin sentir repetición. El tango, en esta ciudad, es una lengua cotidiana que el visitante descubre.
Tal vez por eso Manizales comienza a aparecer en los mapas culturales del mundo: porque ofrece algo que las grandes capitales ya perdieron. Que el tango haya encontrado aquí una segunda patria no fue accidente. Esta ciudad entiende que la belleza no está solo en el paisaje, sino en la forma como se lo habita. Manizales confirmará algo que quizá Borges habría celebrado: el tango no pertenece a un país, sino a quienes saben sostener un abrazo sin tiempo, ni distancia.

Nuestros recomendados
























